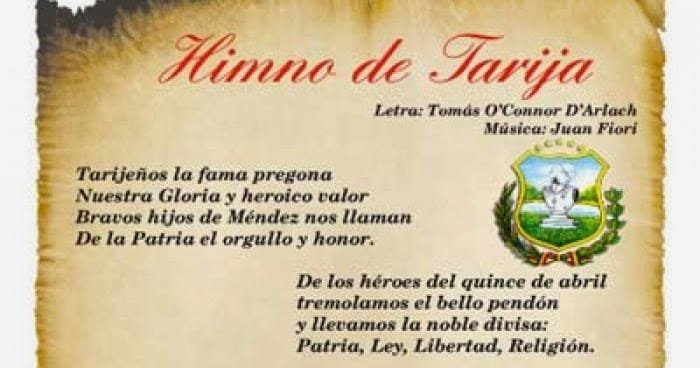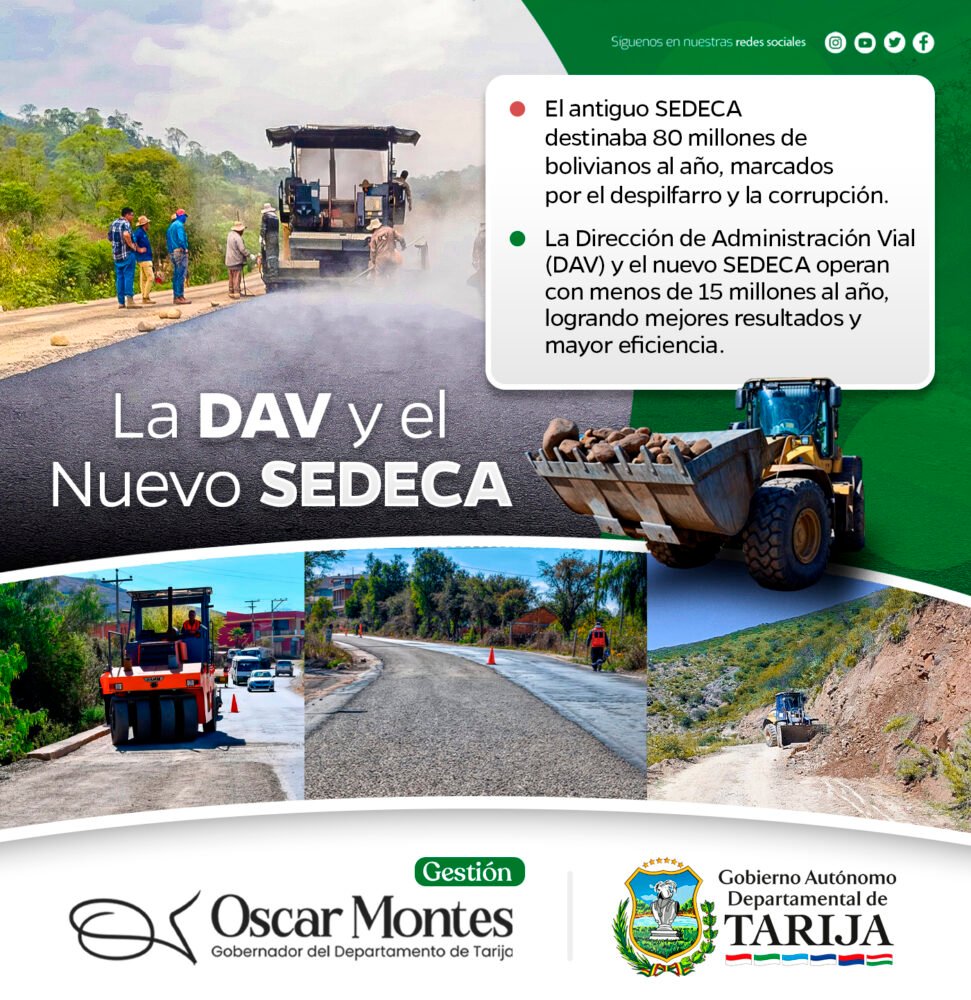Franco Sampietro
Bolivia es, por donde se lo vea y acaso a contrapelo de la primera imagen, una sociedad de derecha. Siempre lo fue, y lo sigue siendo, a pesar de los 15 o 16 años de un partido que se dice de izquierda y que los más ignorantes denominan “comunista” (término irreal, ya que el comunismo desapareció con la caída del Muro de Berlín, en 1989).
Bolivia es, pese a las apariencias, un país con un capitalismo módico –pero estándar-manejado por una elite que sigue dirigiéndolo aunque esté a la sombra, mientras sostiene una distancia de clases que es la segunda o tercera peor del mundo y se mantiene invariablemente estática al paso de los gobiernos de turno. Ello debe agradecerlo, en parte, a una clase media pretenciosa aterrorizada con caer (o mejor dicho, parecer que cae) en la clase que le sigue en la escala y que le roza la espalda; dispuesta entonces a todas las imposturas, los esfuerzos, los blanqueamientos, para tratar de parecerse a la elite que maneja la nave (en lugar de pretender cambiar las reglas). Del sinnúmero de ejemplos a mano para dar cuenta de esto, describamos aquí solamente uno: el fenómeno arrasador del denominado Ropero Americano.
Como primera referencia anotemos que el habitus de vestirse con ropa usada ajena es universal, pero que es particular su funcionamiento en el Primer o el Tercer Mundo. Más aún: podría cuantificarse la escala del desarrollo humano de una sociedad a través de la medición de este aspecto. Así por ejemplo, en los países de Escandinavia la ropa de segunda mano es totalmente gratis: hay centros de reciclaje donde la gente, por propia iniciativa, lleva y deja lo que ya no precisa y recoge lo que cree que podría serle útil o simplemente le gusta, y a eso lo hace por civismo, solidaridad, puro espíritu colectivo (por socialismo, diría algún teórico). En los países del centro de Europa, la ropa de segunda se vende, pero a un precio simbólico: a uno o dos euros por prenda, en locales de la Cruz Roja, en Iglesias, en centros vecinales. En los países del sur de aquel continente, las prendas recuperadas se mueven también parejamente, aunque existe un comercio ya incipiente que eleva el precio de la pieza a cuatro o cinco euros y más que nada en las ferias y alguna que otra tienda especializada.
A lo largo y ancho del planeta, por supuesto, existe la comercialización de la ropa usada, en menor o mayor grado, con fines más solidarios o monetarios y con éxito o fracaso variable, como es justo para los enemigos del consumismo y los amantes del cirujeo, que así pueden (se supone) hallar joyas inhallables entre las pilas amontonadas. Sin embargo, por estos lares se pasó a otra etapa mucho más avanzada (o mejor dicho, mucho más subdesarrollada): la que va del negocio a secas al negocio jugoso y de ahí a la usura.
En efecto, si bien la feria americana llegó a Bolivia hace tiempo (desde mediados de los años 70´s), recién ahora pareciera haberla tomado por asalto. Y no principalmente para llenar un bache del bolsillo (como al comienzo, o como ahora en las sociedades pudientes) sino para proponerse como alternativa a la imposibilidad de aparentar como antes. Porque los sofisticados trapos que cubren nuestros cuerpos ya no pueden ser comprados nuevos igual que antaño; de modo que nos llegan viejos y fumigados, a un precio cada vez mayor por la demanda creciente. La euforia por mantener el aspecto ha hecho que los deshechos del Norte se coman a la industria textil nativa, generando una invasión de negocios y una subida abismal de precios.
De modo que el mismo buzo de gimnasia (uno de los rubros que más cotizan) que al mayorista le cuesta bs. 15, en la feria del Parque Bolívar lo venden a bs. 85; dos días después, en El Palmarcito, ya cuesta solamente bs. 40. Y el comerciante lo hace –puede hacerlo- porque hay desesperados de la imagen dispuestos a pagarlo (y porque no hay, por supuesto, un sistema de impuestos que controle la usura desmedida: como buen país capitalista).
Consultados sobre el particular, los vendedores alegan que esta mecánica no es más que darle una dimensión masiva a un negocio particular vigente. Sopesado el público que asiste a la feria más concurrida de Tarija -la del Bolívar los sábados- puede verse que el perfil del comprador corresponde a la clase media, básicamente a aquel de media baja con aspiraciones de alta (parafraseando a Jauretche: el que confunde la clase de pertenencia con la clase de referencia). Revisado el artículo que tanto se solicita, la conclusión es que se trata nada más que de ropa gringa destinada a la basura (se supone, según los tenderos, que no por desgaste, sino por cambio de gusto o de estación: lo cual, en la mayoría de los casos, no parece que así fuera) que ha llegado, como los viejos inmigrantes, en barcos baratos y lentos, comprada por kilos a precio de saldo, lavada y despiojada. De modo que eso que para otros es un deshecho, aquí no sólo es objeto de uso sino de lujo: ostentamos los desperdicios ajenos. Una certera metáfora del tipo de país que somos; un buen téster para medir la caída en picada de la calidad de vida.