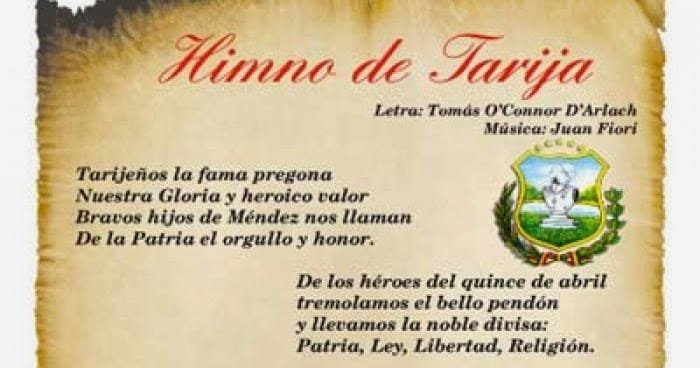De nuevo Tarija campeona en cifras negativas
La mayor importación se registra en los departamentos de Santa Cruz, Oruro, La Paz y Tarija, el fácil acceso a estos contaminantes llevó al peor biocidio de la historia de Tarija, donde murieron 34 cóndores por envenenamiento, se utilizó un plaguicida catalogado como carbofurano.
(Roberto A. Barriga/El Andaluz)
La revista nómadas publicó esta semana un reportaje sobre la utilización de agroquímicos en Bolivia, en ella Tarija de nuevo campeona en cifras que no son beneficiosas, a pesar de tener una extensión territorial menor a otros departamentos tiene una utilización de agroquímicos mayor a otras regiones.
Santa Cruz seria la principal, región que utiliza estos venenos que posteriormente llegan a los alimentos.
En el reportaje se narra que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del INE, resume que entre el período 2005-2020 las importaciones bolivianas de productos agroquímicos sumaron cerca de 3.800 millones de dólares por la compra de 1,9 millones de toneladas. Durante dicho lapso, las compras externas de agroquímicos pasaron de 100 millones de dólares hasta alcanzar un pico máximo de importación por encima de los 340 millones de dólares en 2018, para luego descender a 281 millones de dólares en la gestión 2020.
Los datos facilitados por el IBCE indican que la mayor importación se registra en los departamentos de Santa Cruz, Oruro, La Paz y Tarija, que en conjunto representan el 96% del total importado. En materia de origen de los plaguicidas, durante el 2020, Bolivia importó agroquímicos desde más de 50 países, destacándose China como el principal proveedor con el 33% de participación sobre el valor total, seguido Argentina con el 13% y Brasil con el 11%.
El IBCE y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) presentaron en el 2019 una publicación titulada Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia, un atentado a la salud, al medio ambiente y a la economía. El estudio dio cuenta que alrededor de 45 millones de dólares es el movimiento económico anual de comercio ilegal de plaguicidas de Bolivia, afectando en un 14% a las importaciones legales con plaguicidas falsificados y adulterados, que generan pérdidas en recaudaciones por 6,5 millones de dólares.
“La comercialización ilegal de estos insumos representa no solo un riesgo real, sino letal para la salud de los productores agrícolas, el medioambiente, los propios cultivos y la economía nacional. Estos productos fraudulentos provocan además una distorsión del mercado por sus bajos precios y como no son aprobados, contienen componentes desconocidos y peligrosos, siendo vendidos en condiciones que no garantizan su seguridad o eficiencia”, apunta el IBCE.
Uso indiscriminado de pesticidas llevó al mayor biocidio en Tarija
Diego Méndez, biólogo, investigador, dijo que se trataría de un carbofurano, conocido en el mercado como Furadan, un tóxico utilizado en las plantaciones de alimentos que se prohibió en EEUU en el año 2009 tras la muerte de varias águilas. Es más, sería un reconocido asesino de aves a nivel mundial.
También lo prohibieron en la Unión Europea el año 2008, porque no sólo mata a aves, y otros animales, de granja y domésticos, también se registro muerte en humanos.
El carbofurano fue retirado del mercado estadounidense en 2009, pero no desapareció. Las personas aquí y en otros lugares, incluso en muchos países donde todavía se vende de manera legal, lo usan para matar animales, en lugar de los insectos que se supone está destinado a atacar.
En Europa, los guardas de caza que defendían a los faisanes en fincas de caza envenenaron a cientos de aves de rapiña, incluidos Milanos Reales, Águilas Reales y Pigargos Europeos, y Azores. Cerca de 190 buitres murieron en Kenia después de comer sobre los restos de un animal que había sido rociado con carbofurano.
Un científico que estudiaba las aves observaba con horror cómo caían del cielo a los pocos minutos de haber terminado su comida.
Más de 230 cadáveres de Cisnes Silbadores constituyeron una escena del crimen por carbofurano en un lago del interior de Mongolia (las autoridades sospechan que los cazadores furtivos intentaron vender las aves a restaurantes, algunos de los cuales ofrecen «banquetes de cisne»).
Las águilas han sido un objetivo especialmente común en los Estados Unidos. El pasado mes de mayo del 2020, los investigadores de vida silvestre ofrecieron una recompensa de $10,000 por información relacionada con una serie de envenenamientos por carbofurano en la costa este de Maryland que habían aniquilado a seis Águilas Calvas y un Búho Real estadounidense. Un caso similar sin resolver hace tres años dejó 13 águilas muertas.
«Todo el mundo sabe que esto funciona muy, muy bien para matar animales», comenta Mourad Gabriel, investigador asociado del One Health Institute de la Universidad de California en Davis y codirector del Centro de Investigación de Ecología Integral.
En algunas partes de California, en las que trabaja Gabriel, los productores de granjas ilegales de marihuana en tierras públicas han estado utilizando carbofurano para proteger sus campamentos de los osos y otros animales salvajes. Como resultado, los científicos están encontrando cadenas alimenticias enteras desde polinizadores y roedores hasta aves de rapiña y coyotes diezmados por el pesticida.
Y así, a pesar de que se ha vuelto más difícil de adquirir, la popularidad del carbofurano ha crecido. El pesticida, alguna vez comercializado en forma masiva, se ha convertido en el veneno por excelencia en la clandestinidad activa y dejó a las autoridades de vida silvestre lidiando con las consecuencias.
En Bolivia lejos de la clandestinidad se vende de forma legal, estamos ante un genocida animal, que mata a cadenas enteras de animales silvestres, nuestras autoridades lo autorizaron, y ahora los inocentes pagan el precio.
Cuestión de responsabilidad
Para la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), los productos fitosanitarios o plaguicidas son la herramienta principal del agricultor para el control de las plagas, siendo parte fundamental para tener buenas cosechas y producción de alimentos suficientes, para garantizar la seguridad alimentaria en el país y en el mundo.
“Son insumos que previenen, repelen o controlan cualquier plaga de origen animal o vegetal durante la producción, almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas. Son el resultado de un milimétrico trabajo en laboratorio y en campo, en el que participan científicos de distintas disciplinas”, detalla APIA en un documento dirigido a Revista Nómadas.
Añade que el desarrollo de un producto es un proceso que dura en promedio nueve años de trabajo, que se dividen en dos grandes áreas: investigación y desarrollo. “Son más de 120 ensayos, estudios y evaluaciones que analizan el comportamiento del producto desde la perspectiva agrícola, ambiental y de salud”, dice textual, APIA.
La organización privada remarca que, si bien el uso de los plaguicidas en la agricultura conlleva un riesgo a la salud de las personas y el medioambiente, este riesgo se puede manejar haciendo un “uso responsable de los plaguicidas”; para ello, APIA y sus empresas afiliadas, dicen que llevan adelante el “Programa de Manejo Correcto de Plaguicidas (Cuidagro)”.
En la actualidad, el número de registros vigentes de plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA), según la página oficial del Senasag, alcanza a unos 2.000. Sin embargo, a consideración de Antonio Claros, la realidad es muy superior a ese dato, ya que los registros pueden alcanzar fácilmente a 5.000, al haberse aprobado una nueva normativa, en abril de 2018, por la cual la entidad estatal “está otorgando ampliación de los registros a las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, y, por esa razón, la información no está actualizada”.
Según informes oficiales de las importaciones de agroquímicos del año 2020 (APIA y Senasag), el 76% corresponde a los PQUA (herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas), el 22% a fertilizantes y el 2% a las sustancias afines (coadyuvantes, reguladores de PH, emulsificantes, entre otros). El 76% de las importaciones de PQUA, el 43% corresponde a los herbicidas, el 29% a fungicidas, el 25% a insecticidas, el 1% a acaricidas, indica Antonio Claros.
Se estima que existen un 30% de agroquímicos que son internados al país vía contrabando, especialmente fertilizantes. “Estamos muy atrasados en la supresión gradual o en la restricción del uso de un agroquímico, debido a que el sector agrícola tiene un peso específico en los volúmenes de importaciones, que suman alrededor de 400 millones de dólares anuales, que repercute en la toma de decisiones de las autoridades nacionales”, detalla Claros.
Mientras el consumo de agroquímicos no se detiene y las cifras se van acumulando como testigos fríos, el país también empieza a conocer que, lamentablemente, ya existe un impacto no solo en animales y plantas, sino también en la salud de seres humanos.
La organización privada remarca que, si bien el uso de los plaguicidas en la agricultura conlleva un riesgo a la salud de las personas y el medioambiente, este riesgo se puede manejar haciendo un “uso responsable de los plaguicidas”; para ello, APIA y sus empresas afiliadas, dicen que llevan adelante el “Programa de Manejo Correcto de Plaguicidas (Cuidagro)”.
En la actualidad, el número de registros vigentes de plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA), según la página oficial del Senasag, alcanza a unos 2.000. Sin embargo, a consideración de Antonio Claros, la realidad es muy superior a ese dato, ya que los registros pueden alcanzar fácilmente a 5.000, al haberse aprobado una nueva normativa, en abril de 2018, por la cual la entidad estatal “está otorgando ampliación de los registros a las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, y, por esa razón, la información no está actualizada”.
Según informes oficiales de las importaciones de agroquímicos del año 2020 (APIA y Senasag), el 76% corresponde a los PQUA (herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas), el 22% a fertilizantes y el 2% a las sustancias afines (coadyuvantes, reguladores de PH, emulsificantes, entre otros). El 76% de las importaciones de PQUA, el 43% corresponde a los herbicidas, el 29% a fungicidas, el 25% a insecticidas, el 1% a acaricidas, indica Antonio Claros.
Se estima que existen un 30% de agroquímicos que son internados al país vía contrabando, especialmente fertilizantes. “Estamos muy atrasados en la supresión gradual o en la restricción del uso de un agroquímico, debido a que el sector agrícola tiene un peso específico en los volúmenes de importaciones, que suman alrededor de 400 millones de dólares anuales, que repercute en la toma de decisiones de las autoridades nacionales”, detalla Claros.
Mientras el consumo de agroquímicos no se detiene y las cifras se van acumulando como testigos fríos, el país también empieza a conocer que, lamentablemente, ya existe un impacto no solo en animales y plantas, sino también en la salud de seres humanos.
Para leer el reportaje completo ingresa al siguiente link https://www.revistanomadas.com/el-apetito-por-los-agroquimicos-crecio-471-en-20-anos/?fbclid=IwAR00I8fmvPMRmcnx-RCqPRoI5Caw-SkFZGSiL0dU6u9KlP2KqjnxlXQteT8
EL dato
En Bolivia, con la ampliación de la frontera agrícola, de 3,5 millones de hectáreas a 4,7 millones, previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, del gobierno del entonces presidente Evo Morales, se incrementó el uso de plaguicidas, especialmente en el departamento de Santa Cruz. El llamado grano de oro: la soya, es el principal negocio de los agricultores grandes, medianos y pequeños, dado los buenos precios en los mercados internacionales.